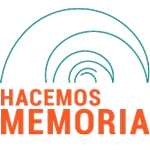Las formas de la memoria es el tema central de la Fiesta del Libro y la Cultura que se celebrará hasta el 16 de septiembre en Medellín. Más de 300 invitados de 15 países, entre escritores, cineastas, músicos, artistas, científicos y académicos, reflexionarán en torno a esta temática.
El Centro Nacional de Memoria Histórica presentó Recuerdos de Selva, un especial periodístico que recoge las experiencias de los exintegrantes de la fuerza pública secuestrados durante el conflicto armado.
Para el experto en archivística, Ramón Alberch i Fugueras, en Colombia deberían mantener intactos los archivos que contienen información sobre el conflicto armado, porque cualquier documento puede resultar decisivo para esclarecer violaciones a los derechos humanos.
De acuerdo con registros de la Escuela Nacional Sindical, desde 1973 hasta mayo de 2018, se cometieron alrededor de 14.670 violaciones a la vida, la libertad y la integridad contra sindicalistas en el país, de las cuales 3.154 fueron asesinatos. Esta es una de las razones por las que en la actualidad el sindicalismo colombiano demanda su reconocimiento como sujeto colectivo priorizado en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
El avance de las comisiones de la verdad en el esclarecimiento del pasado y sus impactos en la ciudadanía, dependen en buena medida de la posibilidad de acceso a los archivos de la sociedad civil y del Estado, y de las condiciones que tengan las sociedades para seguir interrogando las fuentes recuperadas por estos organismos de investigación.
Para ser agentes de paz, según María Emma Wills, los colombianos debemos hacer memoria histórica y conocer lo que pasó en la guerra. “Promover la paz para las mujeres significa repensarnos como sociedad, hombres y mujeres juntos, para establecer relaciones democráticas”.
“El vuelo del Fénix” es un libro con 52 textos escritos por Ave Fénix, un grupo de mujeres de Medellín, víctimas del conflicto armado, que convirtieron la escritura en su método de sanación, de resurgimiento y de construcción de memoria.
Este año el trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica está enfocado en hacer realidad el sueño de tener, para el primer semestre del 2020, un Museo que se ocupe de honrar a las víctimas del país.
La Dirección de Archivos de Derechos Humanos, del Centro Nacional de Memoria Histórica, tiene la misión de recolectar los archivos de diversos sectores de la sociedad que puedan ayudar a esclarecer hechos ocurridos durante el conflicto armado. César Osorio, asesor pedagógico de dicha dependencia, habló con Hacemos Memoria sobre la importancia que tendrán en el cometido de acercarnos a la verdad.
Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia, es el escenario que desde la década de 1980 ha presenciado la disputa entre diversos actores del conflicto armado colombiano. En el informe Medellín: memorias de una guerra urbana, el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Corporación Región reconstruyen los porqués del conflicto armado que enfrentó la ciudad entre 1980 y 2014, a través de un relato colectivo en el que las víctimas son protagonistas.