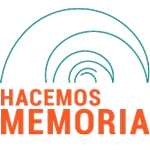Nueve jóvenes de esta comunidad indígena fueron asesinados por militares del Batallón La Popa y presentados como guerrilleros muertos en combate entre 2002 y 2005. Ever de Jesús Montero Mindiola y Carlos Arturo Cáceres Arias son dos de las víctimas.
En 2007, Ana Socorro Valencia perdió a su hijo Diyer Andrés Varona Valencia, de 23 años. El joven fue asesinado por el Ejército, que lo reportó como muerto en combate. Por años, Ana Socorro escribió en cuadernos su historia, su lucha por encontrar justicia y por saber quién dio la orden.
En 1982, el F2 de la Policía Nacional detuvo y desapareció forzadamente a 13 jóvenes, en su mayoría universitarios y trabajadores, en Bogotá y Cundinamarca. Desde hace 40 años las familias de 11 de ellos los buscan sin encontrar respuestas. Hoy, son las segundas generaciones las que continúan una lucha en la que han tenido que enfrentar problemas de salud física y mental derivados de la ausencia, las estigmatizaciones y los seguimientos por preguntar: ¿Dónde están?
Aquel veinticuatro de diciembre de 2001, el ruido de las balas de los paramilitares se confundió con la pólvora que como parte de la celebración quemaban los habitantes del corregimiento de San Antonio, en Barranco de Loba, Bolívar. Para muchos, aquella Navidad solo dejó malos recuerdos.
La huelga de los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander de 1964 movilizó a más de medio millón de personas en el país. Fue un acontecimiento que marcó la historia del movimiento estudiantil colombiano e influyó en algunos de los sucesos políticos y sociales más importantes de la década de los sesenta y comienzos de los setenta.
El salón Esmeralda del Hotel Tequendama fue el lugar en el que la voz de las víctimas del conflicto armado en Colombia fue la protagonista. Ríos de vida y muerte lanzó la segunda parte de su megaproyecto que busca reconstruir la memoria de las víctimas de desaparición forzada por las riberas del Río Cauca.
Memorias cruzadas evoca las miradas, en retrospectiva, de los sobrevivientes, los periodistas y los mismos victimarios sobre el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, es apenas el punto de partida para seguir impulsando procesos de memoria en las regiones, para que la sociedad civil y el periodismo se animen a contar lo que se calló por años.
Desde hace 18 años, los habitantes de la localidad 20 de Bogotá han luchado por establecer una Zona de Reserva Campesina para proteger su territorio y sus costumbres ancestrales. En el camino se han encontrado con diversas barreras institucionales.
Más de 15 años después del ataque en San Adolfo, Huila, sigue sin resolverse qué sustancia utilizó la guerrilla en una de las peores arremetidas del conflicto armado en este pueblo.
“Hay que derribar el mito de que ‘si lo tiraron al río, no hay nada qué hacer’”, concluyen investigadores y expertos ante la realidad de que muchos cuerpos reposan en los lechos de los ríos colombianos, como consecuencia del conflicto. El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reporta más de 1.080 cuerpos recuperados en al menos 190 ríos colombianos.