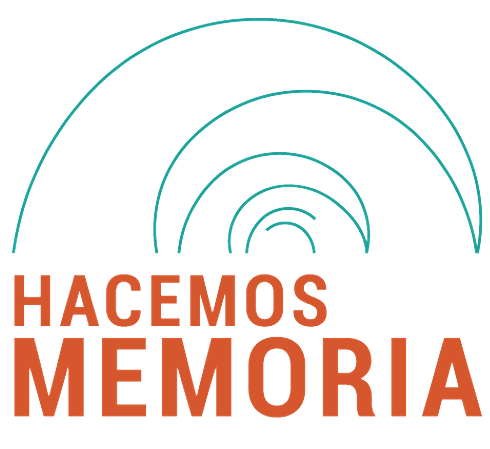A propósito del libro ¿Plomo es lo que viene?, de la Fundación Pares, esta columna plantea y discute tres asuntos con respecto a la política nacional de Paz Total.
Por Diana Patricia Higuita Peña*
Foto: cortesía Miguel Ángel Romero
La confluencia de diversos eventos de orden público en el país ha hecho que se vuelva la mirada hacia la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, pero también a que eventualmente se la acuse sin mayores miramientos. La crisis humanitaria en la región del Catatumbo producto de los enfrentamientos armados entre el ELN y las disidencias de las FARC —que motivó la declaratoria de conmoción interior—; la recomposición de fuerzas entre el Clan del Golfo (AGC), las disidencias y el ELN en el Chocó —que dio lugar a la declaratoria de un “paro armado”—; y los ataques en el departamento del Cauca atribuidos a las disidencias de las FARC, denotan el incremento de la presencia y capacidad de control territorial de algunos grupos armados ilegales después de la firma del Acuerdo Final. Sin embargo, aunque suelan endosarse rápidamente estos problemas a la política de Paz Total, lo cierto es que tal apariencia puede ser insostenible, sobre todo si se tienen en cuenta balances como el que se presenta en el libro ¿Plomo es lo que viene?, publicado en enero de 2025 por la Fundación Pares.
Si bien los datos analizados no incluyen las acciones recientes que acaban de ser comentadas (el periodo revisado es 2022-2024, y en ocasiones se agregan datos comparativos desde 2016), el informe de la Fundación concluye, de una parte, que los hechos de violencia asociados con el conflicto armado en Colombia no han aumentado “significativamente” (aunque no por eso deje de ser preocupante el aumento de retenes ilegales, combates, hostigamientos, incursiones armadas, secuestro, amenazas, extorsión y desaparición forzada); y, de otra parte, que el aumento de esas violencias no es imputable a la Paz Total, o no exclusivamente a ella. Estas señeras conclusiones del informe animan cautelas no acostumbradas cuando de la valoración de esta política de paz se trata, sin que esto impida a los autores del libro (liderados por los investigadores León Valencia y Laura Bonilla) cuestionar las falencias de su puesta en ejecución y operatividad: la falta de una base jurídica y una planeación más clara, la dicotomía no superada entre política de paz y de seguridad, entre otras.
En poco más de dos años de este gobierno hay un volumen importante de producción bibliográfica sobre la “paz total”, incluso desde cuando poco o nada se sabía sobre lo que era y lo que implicaba. En ese universo ya considerable de artículos, notas de opinión, conferencias, libros y capítulos de libros, aparece este texto de Pares. Su título es una pregunta: ¿Plomo es lo que viene?, y su contenido se despliega en seis capítulos que integran un balance sobre el contexto, los resultados en cifras de la política de Paz Total, la forma como operan actualmente los grupos armados y la dimensión territorial y urbana de esa política. Aunque una reseña completa y detallada del balance sería más adecuada, aquí plantearé solo tres cuestiones sugeridas por la lectura: una ambivalencia por descifrar, una paradoja irresoluble y una contradicción esclarecedora.

La ambivalencia
El avance de un “ciclo de violencia distinto” como el actual, se muestra con la descripción de la presencia y el accionar de los grupos armados en Colombia (capítulo 3). Tal aproximación descriptiva muestra la heterogénea naturaleza del conflicto, no solo por cuenta del fraccionamiento de grupos (incremento de disidencias), sino por el carácter de sus reivindicaciones, más o menos políticas. Aunque el texto no responde directamente si este nuevo ciclo violento está signado por la despolitización de los grupos armados o si los actuales conflictos son solo desafíos a la seguridad impuestos por empresas criminales, sí reconoce el planteo de proyectos políticos por parte de los actores armados, incluso de aquellos que adoptan un modelo de holding criminal, como el Clan del Golfo o AGC.
Según anota Francisco Gutiérrez Sanín en el policy brief “¿Qué sabemos sobre el tercer ciclo de violencia en Colombia?”, recientemente publicado por el Instituto Colombo Alemán para la Paz, afirmar que los grupos armados que hoy en día operan en Colombia tienen el propósito exclusivo de capturar rentas es tan insostenible como contraproducente; y lo es tanto, como el supuesto según el cual un grupo con marcadas orientaciones políticas e ideológicas se comporta “mejor” que otro que no las tiene.
La cuestión de la (des)politización de los grupos armados en Colombia, me parece, ha perdido cierto protagonismo en una discusión pública ocupada prioritariamente en metodologías y formas de negociación, es decir, más interesada en cómo negociar que en el carácter de aquellos con quienes se negocia. Pero si bien este tema ha perdido centralidad, no hay que pasar por alto que en últimas el tratamiento jurídico de los actores armados terminará siendo moneda de cambio de los gobiernos en la negociación.
Tenemos entonces estructuras del crimen organizado de alto impacto cuya caracterización no se logra fácilmente, y que por su arraigo territorial y por insistir en el contenido político de sus actuaciones, parecieran demandar un punto intermedio entre las imágenes y los rasgos de la delincuencia común y de la delincuencia política. Y tenemos también otros grupos que han sido típicamente considerados delincuentes políticos, quienes despliegan acciones (como las del ELN en el Chocó y el Catatumbo, por ejemplo) que podrían entorpecer una reactivación futura de diálogo político. Como si unos se esforzaran por negociar demandando una condición —política— que les resulta difícil demostrar y otros insistieran en apartarse de la negociación poniendo en cuestión la condición —política— que naturalmente han tenido. Esto es: como si los que no pueden quisieran, y los que pueden no quisieran.
La paradoja
Hay un componente de la Paz Total que nos toca muy de cerca: los diálogos sociojurídicos con las estructuras del crimen organizado de alto impacto que operan en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá y que es, como se señala en el libro, uno de los escenarios de diálogo más estables.
En esta región hay una reducción significativa de la violencia letal asociada a disputas entre organizaciones delincuenciales —se mantienen niveles altos, no obstante, de control de rentas criminales y de delitos derivados como la extorsión—; y esta disminución se correlaciona con los pactos de no agresión realizados en el marco de las negociaciones con el gobierno nacional.
Si bien no es la primera vez que se lleva a cabo una negociación con grupos de este tipo, lo inédito es que ella concurre o transcurre simultáneamente con otras negociaciones. Esta es la novedad de la Paz Total, o por lo menos uno de los entendimientos de la totalidad que anuncia. Pero otros procesos de negociación recientes en Colombia y la calidad de quien se sienta en la mesa han dejado precedentes y condiciones relacionadas con los actores armados que decidan retornar a la vida civil. Así por ejemplo, si los grupos criminales persisten en su politización, ¿qué tipo de aspiraciones políticas mantendrían tras su reincorporación? ¿Cuánta contribución a qué verdad les permitirá su compromiso con la “ley del silencio” y la lealtad con algunos de sus socios que están al margen de la negociación?
En últimas, tan desbordados parecen los marcos de la delincuencia política para tratar a los actores armados, como en entredicho podrían estar las exigencias de verdad y contribución al esclarecimiento del conflicto armado, prolongando con cada negociación de este tipo nuestra experticia social en “el arte de tragar sapos”. Una práctica que, creo, podría aceptarse de buena gana si la recompensa fuera por lo menos un auténtico desarme y una promesa fiable de “no repetición”.
La contradicción
En uno de los apartados iniciales de contexto (capítulo 1) el director de la investigación, León Valencia, alude a la ilustrativa imagen de los “leños encendidos” para referirse a los remanentes del conflicto social y armado que resultaron de la conjura de un gran incendio en el país entre finales del siglo XX y comienzos de este siglo. Estos “leños” son la madera ardiente de la que está hecho el nuevo ciclo de violencia en Colombia.
Esta imagen de los leños encendidos evoca una idea de María Teresa Uribe —menos gráfica tal vez, aunque más explicativa— que permite comprender la dificultad de que esos leños se apaguen y que, aún más, pondría en entredicho la verdadera intención de apagarlos. La profesora se refirió alguna vez a la negociación del desorden para aludir a la manera como las transacciones entre actores (ciudadanos, grupos ilegales y funcionarios públicos) permiten mantener un equilibrio precario en contextos en los cuales no ha sido posible —y no se quiere— instaurar un “orden republicano”. Este planteamiento permite inferir que las negociaciones (con actores económicos, políticos y sociales, pero también con grupos armados) aseguran la permanencia de intermediarios y dominadores para que el orden institucional funcione, esto es, para garantizar la preservación del régimen y la continuidad del sistema en su conjunto. Dicho de otra manera: no debería sorprendernos que los leños se mantengan y se hayan mantenido siempre a fuego lento después de cada negociación, pues todo parece indicar que las transacciones logradas no implican apagar los leños sino mantenerlos a una temperatura “tolerable”. Un fuego controlado, que no consuma a las partes. Que el país no se incendie, eso sí, pero a costa de mantener un desorden negociado. Que no se acuerde, en fin, un orden común.
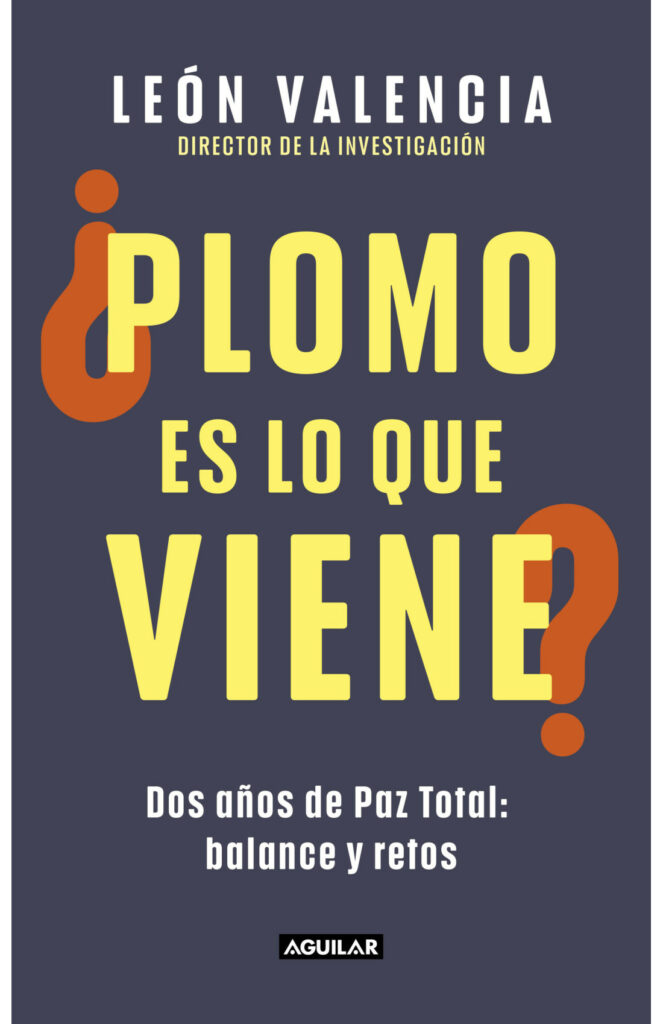
Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los autores y no reflejan una opinión o posición institucional de Hacemos Memoria ni de la Universidad de Antioquia.