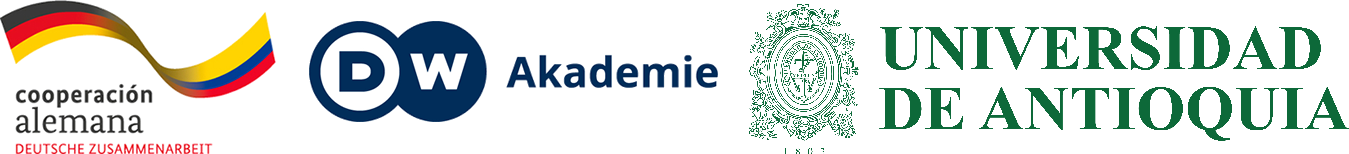Un cortejo fúnebre conformado por personas disfrazadas dejó un ataúd en la plazoleta central de la Universidad

El jueves primero de diciembre de 1988 varios encapuchados, vestidos al estilo del Ku Klux Klan, con batas y sombreros, ingresaron un féretro a la Universidad de Antioquia y lo depositaron en el centro de la plazoleta Barrientos. En el mismo acto repartieron poemas de Lautréamont y Hölderlin. Gabriel José Alzate, visitador de farmacia, quien para ese momento estudiaba Química Farmacéutica, recuerda que los encapuchados entraron como si se tratara de un cortejo fúnebre.
Sandra Arenas, profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, quien entonces cursaba su primer semestre en esa misma dependencia, recuerda el ataúd como “una cosa ahí en el centro a la que muy poca gente se acercaba”. Ocurrió en medio de un ambiente universitario que reflejaba los temores heredados por la ola de asesinatos contra profesores y estudiantes en 1987 y la situación de violencia que, en general, sufría Medellín en esa época, cuando empezaba a recrudecerse la guerra del narcotráfico.
Varios estudiantes de la época coinciden en que esto sucedió cuando aumentaban los rumores de que se planeaba una masacre en la Universidad, al modo de la persecución a movimientos sociales y de izquierda que se presentaba en la zona del Urabá antioqueño. “Ya veníamos de una masacre en 1987 y nos decíamos todo el tiempo ‘algo muy grave va a pasar’”, expresa Arenas.
En febrero de ese mismo año, los paramilitares asesinaron a cinco militantes de la Unión Patriótica en Turbo, Antioquia, y dos semanas después asesinaron a 20 personas en la que se conoció como la Masacre de Honduras y La Negra, también en Urabá. En marzo asesinaron a seis campesinos en Chigorodó. Además, el año de 1987 había dejado un saldo de 16 asesinatos contra personas vinculadas a la Universidad.
Después de esa oleada de asesinatos selectivos en la Universidad el año anterior, la administración decidió cerrar las puertas de la Ciudad Universitaria desde octubre de ese año hasta el 9 de mayo de 1988. Arenas recuerda que en ese año explotaron muchas emociones postergadas por los ataques contra los universitarios, ocurridos en los meses anteriores: “En ese momento imperaba un ambiente de zozobra y había un enemigo que no podíamos identificar”, dice.
Juan Carlos Vélez, profesor del Instituto de Estudios Políticos y quien para la época cursaba el pregrado en Historia, afirma que “en esa época uno no podía hablar de manera abierta acerca de los paramilitares porque existía la idea de que aquí ya había grupos infiltrados”.
Entrados los años ochenta, se hizo explícita la guerra entre el narcotráfico y el Estado, además del surgimiento de grupos paramilitares que, con ayuda del narcotráfico y de agentes estatales, arremetieron contra la izquierda. La Universidad no era ajena a esa violencia, pero además, explica Vélez, ya diversas organizaciones de izquierda se enfrascaban en disputas entre sí que se hicieron más visibles con las acciones de ciertos grupos anarquistas. Sin embargo, la presencia paramilitar en la Universidad era aún incipiente o, como explica Arenas, la lectura entonces apuntaba a que actores externos estaban empezando a impactar la Universidad, y no a que esos grupos se estaban gestando dentro de ella.
Sobre el ataúd y el grupo de encapuchados, María Teresa Zea, estudiante de Química Farmacéutica en esa época, Jorge Mario Sánchez, de Química, y Juan Carlos Mejía, de Ingeniería, coinciden en que el miedo se había hecho cotidiano, pero “estábamos tan acostumbrados a la situación que ese hecho no nos parecía violencia”, dice Zea. Gabriel José Alzate cuenta que una vez los encapuchados dejaron el féretro “nadie hizo nada. No pasó nada”. Los cuatro comparten la idea de que los responsables eran estudiantes de la Facultad de Artes y que corrió el rumor de que el ataúd, con todo y muerto, había sido robado del Cementerio Universal.
Arenas tiene otra explicación. Aunque reconoce que la lectura 30 años después podría ser la de una acción performática que se oponía a la oleada de violencia en la Universidad, en su momento significó una amenaza y tuvo una profunda carga violenta. Vélez atribuye esas acciones a los grupos anarquistas que actuaban a través de acciones simbólicas. Recuerda que en ese periodo de tensión y miedo comenzaron a aparecer en los pasillos otras pintas diferentes a las de los grupos políticos de izquierda. Alguna vez, cuenta, “llenaron un pasillo del bloque 14 de pintas con sangre de cerdo o con color rojo”, y explica que en el accionar de esos grupos se hicieron frecuentes frases tomadas de los poetas malditos. Para él, aunque el ataúd y el muerto no fueron una acción violenta, sí fueron un “acto provocador que hacía un llamado de atención por la muerte. En esa provocación había un llamado de atención. Invitaba a una reacción”. La autoría del hecho nunca fue reivindicada por alguna organización. Arenas y Vélez coinciden en que en ese momento era difícil identificar a los actores y atribuir todas las acciones porque se sucedían unas a otras con mucha frecuencia.